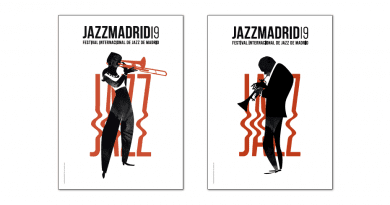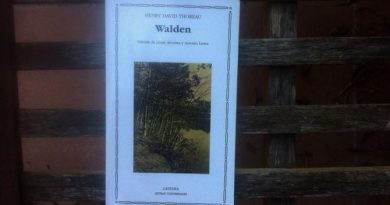La levedad del ser y el imperio en ruinas
Sonando: La vereda de la puerta de atrás – Extremoduro.
Es temprano y estoy escribiendo. Y esto es raro, es raro porque suelo hacerlo siempre a deshora, que es cuando los pensamientos pesan. Pero es temprano y he dormido poco, así que el efecto es menos románticomaldito, pero, a fin de cuentas, el mismo. Me siento como Quim Gutiérrez en el monólogo inicial de Primos.
Se lo recuerdo: Diego, solo y frente al altar, confiesa que Yolanda, que estaba muy agobiada y no por los nervios de la boda, sino por cosas de fondo, le dijo: «Diego no puedo casarme contigo. No puedo no, no quiero». Del resto imagino que se acuerdan. No hablo del abandono ni de la señal de huida. Tampoco de la derrota como consecuencia, que no es más que un gerundio infinito. Yo hablo de la expresión del ser humano, de la identidad de uno mismo.
La repetición de un adjetivo redundante no forma parte de mí como individuo. Al menos de lo que soy en este instante. Dice el Hermano Mayor en La función por hacer que: «Cada noche nosotros creemos que somos uno, pero somos muchos, con almas diversas». Esta máxima, firmada por mi amado Miguel del Arco y Aitor Tejada e interpretada por Israel Elejalde, podría utilizarla a diario. El otro día, cuando pataleaba como una cría por la atención que recibió la anécdota Nokia 6620 classic de mi padre y la soledad de la acción, entendí que era la verdadera cuestión dramática del salvajismo de la carne.
Vale. Mi idea era llegar aquí con la conciencia intacta para hablar de la valentía con la que salimos a la calle y nos llenamos la boca de feminismo y las ganas de rabia, pero luego escondemos el rabo cuando tocan alguna pieza del clan. Y digo ‘clan’ porque los medios se empeñan en bautizar a cada violación en grupo como ‘manada’. Unos violadores se han convertido en una especie de animal mitológico. Ahora forma parte de una narración en la que beben, bailan, respiran… Vamos, todo lo que hacen los seres humanos. Hemos creado cierta complicidad con estos miserables. Es más, nosotras, las mujeres, cuando llenamos las plazas pidiendo igualdad, nos ensuciamos de insultos y nos autoproclamamos ‘manada’. Somos nosotras las que nos convertimos en violencia. ¿Para qué? ¿No es eso lo que rechazamos?
Ahora, desde la inmensidad de una cama de 80 que podría no ser mía mañana, pero sobre la que descansan mis huesos pesados hoy, salgo de mi propio cuerpo para arrancarme las entrañas y renuncio a todo eso. Clan porque, como en el narcotráfico, estamos dispuestas a llenarnos de barro, pero la familia une. Y cuando eso ocurre, empiezan las balas.
Los cinco miserables se han convertido en estrellas del prime time y protagonizan un relato que está en todos los rincones del país. Nosotras salimos a la calle. Una, otra y otra vez. Nos pintamos los labios de morado, llevamos pancartas y perdemos la voz. Siempre vivas en cualquier esquina, de día y de noche. De rito satánico y ciego diario, pero siempre vivas. Y juntas. Eso para cualquiera es el amor, la amistad, la vida.
Hoy que he dormido poco y la válvula aprieta, renuncio a la ceguedad insoportable de la condición humana, a la pasión desmesurada y equívoca de formar parte de una verdad interesada. Al «Hermana, yo sí te creo hoy, pero mañana, cuando sea uno de los nuestros, de nuestro clan, seréis vosotras las brujas, las que arrinconan sin escuchar al acusado». Y después, silencio, porque cuando es nuestra sangre la que ahoga, no existe verdad ni feminismo que valga. Sólo sangre.