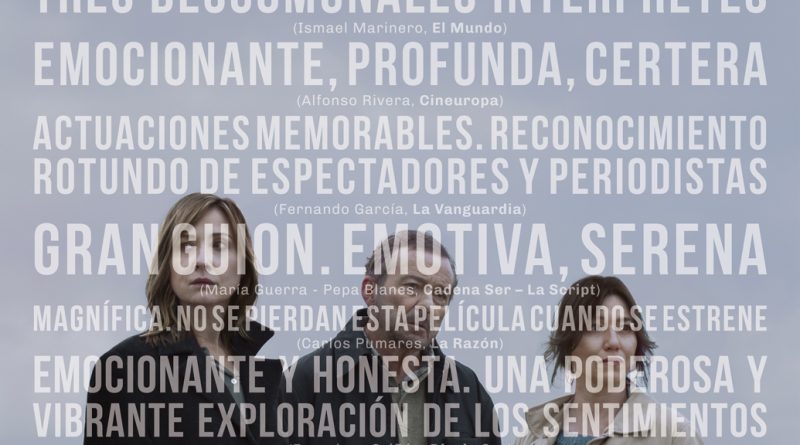NO SÉ DECIR ADIÓS
Querer luchar
Tras su estreno en Málaga, donde sorprendió consiguiendo cuatro galardones (actor, actriz, guión y Premio del Jurado), asistimos a la presentación en Madrid de No sé decir adiós. Una película sobre la muerte y las despedidas, la familia y sus silencios.
Una cinta honesta y algo desconcertante, que apoyada en la contención emocional junto a un montaje abrupto de cortes a negro, encuadres austeros y espacios cerrados, logra hacer grande lo cotidiano y hasta verdadero lo previsible.
Con una historia de Pablo Remón en apariencia sencilla y naturalista, pero con la profundidad del cine de autor, Lino Escalera ha luchado durante ocho años por su ópera prima; para hablarnos, sin patetismo y apenas lágrimas, del miedo que todos tenemos al irremediable final.
Sobriamente, pero también con humor; aún con el drama presente en cada gesto, casi en cada conversación. Como las que se suceden ante el terrible desenlace de un padre enfermo de cáncer (Juan Diego) con sus hijas; enfrentándose, entre la aceptación e ingenuidad, o la negación y el pragmatismo.
Dos hermanas con reacciones y vidas opuestas, recordando un pasado distinto cargado de secretos que aunque intuimos, no se cuenta. Blanca (Lola Dueñas), casada y con una hija, se quedó en el pueblo cuando su padre enviudó, ayudándole con el negocio de la autoescuela familiar. Mientras Carla (Nathalie Poza), la triunfadora en la ciudad, sin pareja ni prole, que nunca ha ejercido de hija ni apenas de hermana, debe reencontrarse ahora con una vida que dejó sin despedirse.
Porque es ella quien no sabe decir adiós. A nada; a la noche, a la vida, a la muerte…
Y sobre ella -y la inconmensurable interpretación de Nathalie Poza– se articula todo el relato; abriendo y cerrando el film, magistralmente –ya sea empezándolo con una genial verborrea, sea acabándolo con una tremenda mirada-.

Una mujer en batalla con el mundo, cuestionando todo y a todos, e increpando con hay que querer luchar, ¿no? Yo lo haría, dice ella, que vive anestesiada y agarrándose a la vida por autodestrucción a base de tranquilizantes y estimulantes, pero siendo muy profesional en su trabajo, con todo por controlar y queriendo por todo pagar. Con mala cara pero guapa…
Un personaje en continuo equilibrismo, que aunque al límite -y aún con Blanca estallando en el coche, de vuelta del hospital-, es quien maneja la situación y sabe dónde encontrar al padre tras escaparse de la clínica; quizá, porque se reconocen y comparten huida.
Conmueve la rabia del cascarrabias progenitor (soberbio, Juan Diego) y el deseo de la hermana que sueña con ser actriz (estupenda, Lola Dueñas), y hasta empatizamos con sus miserias. También con Clara, pues La Poza es buena cuando habla y cuando grita a una enfermera, pero es casi mejor cuando nos cuenta lo que pasa con un pestañeo; cuando calla y escucha, consiguiendo las mejores secuencias (maravillosa la confesión paternal de cuernos y apullante, la del bar con ginebra compartida), alcanzando la realidad del momento.

No sólo estamos ante un brillante trío protagonista, ya que todas las interpretaciones trascurren por los márgenes de la esencia, y distinguen a esta película del telefilme de congoja y enfermedad terminal.
Y llega el final.
Un final brutal y profundo que da todo el sentido.
Quizá haya quien espere uno más vehemente; un cierre más racional y algo más típico, respondiendo aquellas preguntas que quedan planteadas y despidiendo exorcismos. Pero éste, seco y duro, es la catarsis más pura…
Porque la vida sigue. Y como bien dice el personaje de Blanca, se supone, que estas cosas unen a las familias.
Mariló C. Calvo