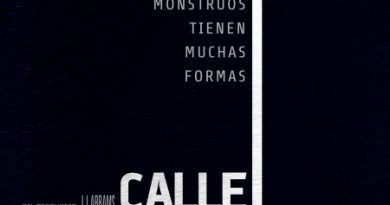MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA : calcetines desparejados
Maudie, el color de la vida, es una rara avis. Salvo en los casos excepcionales en que uno decide ver una película oficialmente defenestrada por la diversión que siempre se encuentra en las risas que provoca lo mal hecho, o simplemente por el reto que supone ser el único espectador que lleve la contraria, nadie pretende que el título elegido para una tarde de cine resulte un fiasco.
Pero entre no equivocarse y decidirse por una cinta que nos eleve como espectadores y nos haga disfrutar con cada plano y cada diálogo hay una línea bastante gruesa tras la cual, por el esfuerzo que constituye traspasarla, no se encuentra cualquier película.
Maudie, que tal es su título original, sin los añadidos de su innecesario subtítulo español colocado como si el nombre de la pintora canadiense necesitara un soporte para hacerse comercialmente más atractivo, es una de las más hermosas historias de amor vistas en una pantalla: la que vivieron Maud Lewis (Sally Hawkins) y su marido Everett desde finales de los años 30.
Él, un pescador que buscaba a una mujer para mantener limpia su casa, se encontró con Maud, una treintañera aquejada de artritis reumatoide, como respuesta a su anuncio. La convivencia del introvertido, y un tanto huraño pescador, y la alegre y decidida muchacha que comienza a pintar por casualidad y que descubre en este arte una auténtica vocación es descrita en la cinta con la curiosidad y el mimo que ambos debieron ponerle en la dura realidad en la que transcurrió su existencia.

Porque Maudie es una película romántica, pero ajena a todo el sentimentalismo al que el cine más comercial nos tiene acostumbrados. Aquí asistimos al esfuerzo de la construcción de una relación basada en el vínculo que crea la lucha diaria y la confianza y el cariño que nacen a raíz de ésta.
Maudie puede limpiar y cocinar, pero ve un bote de pintura y descubre que también puede pintar. Y que le gusta. Y comienza a vender su arte. Pero a ella no le importa eso. No mientras pueda seguir haciendo lo que hace. Y Everett no le pone pegas. Al principio porque observa que tal destreza no le impide hacer aquello por lo que le paga, y más tarde porque se da cuenta de que si quiere a Maudie la quiere también por la persona que es cuando vuela de la mano de sus pinceles.
Pero al igual que dedicarse a sus pinturas folk, por las que será tan reconocida, le ilumina el alma, la enfermedad que sufre se la oscurece. Porque por su culpa su familia la ha protegido en exceso, y es este capítulo de su vida el que vamos a descubrir con la misma angustia que ella. Conocer la verdad sobre su hermano y su tía será tan doloroso como ilustrativo, y a pesar de su importancia, una vez más, no busca la lágrima fácil.
No lo parece, pero nada es sencillo en esta película que rebosa ternura narrada con una admirable contención emocional que sin dejar de mostrar los sentimientos de aquellos en los que la historia se centra, ni los exagera ni los lleva a la extenuación dramática. Aisling Walsh, su director, los expone porque existen pero no se recrea en ellos y precisamente por eso consigue una autenticidad imposible de encontrar en otros títulos.

Sally Hawkins, actriz inglesa que fue nominada al Oscar a la mejor intérprete secundaria por Blue Jasmine, es la dueña de la función. Gracias a ella, a pesar de darle vida a una mujer con su dolencia, apenas notamos que la tenga porque su capacidad de superación es una parte asumida en su personalidad.
Por lo que a Ethan Hawke respecta, realiza aquí uno de los más brillantes trabajos de su carrera. Con un personaje tan difícil y tan poco agradecido, no solo por su carácter, también por su comportamiento, Hawke alcanza la misma altura interpretativa que su compañera al asomarse al abismo de un hombre sin cultura que apenas comprende lo que ocurre en su propia casa cuando Maud llega para reinventarla. Everett se convierte en el héroe involuntario de la mujer de su vida.
Walsh compone una película prodigiosa en la que los detalles tienen tanta importancia como los elementos con más peso. Desde el peculiar encuentro de la futura pareja, que tiene lugar en la nebulosa de un fondo desenfocado, para constatar que él da órdenes pero que la figura que va a tener relevancia es la de quien las escucha en primer término, hasta los momentos más crudos en que la enfermedad se agudiza, no hay un solo encuadre, ni un aspecto técnico o artísitico que no esté cuidado. Seguro que al matrimonio Lewis le hubiera emocionado.
Dos personas que se complementan de manera asombrosa, tanto que ellos mismos no entienden cómo pueden encajar tan bien, como dos calcetines desemparejados, uno deshilachado y el otro lleno de agujeros. Una maravillosa metáfora de un amor que está, a pesar de todo, destinado a ser eterno.
Silvia García Jerez